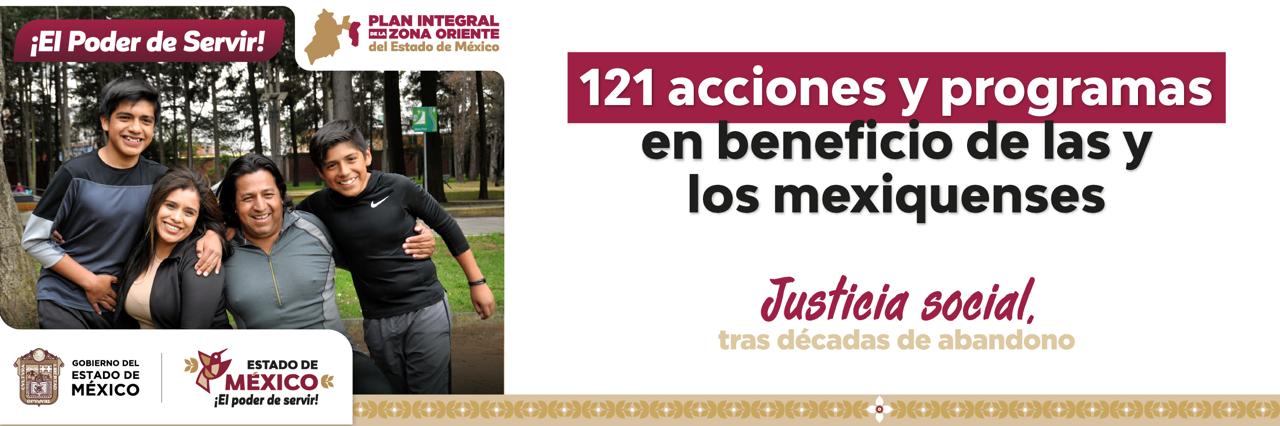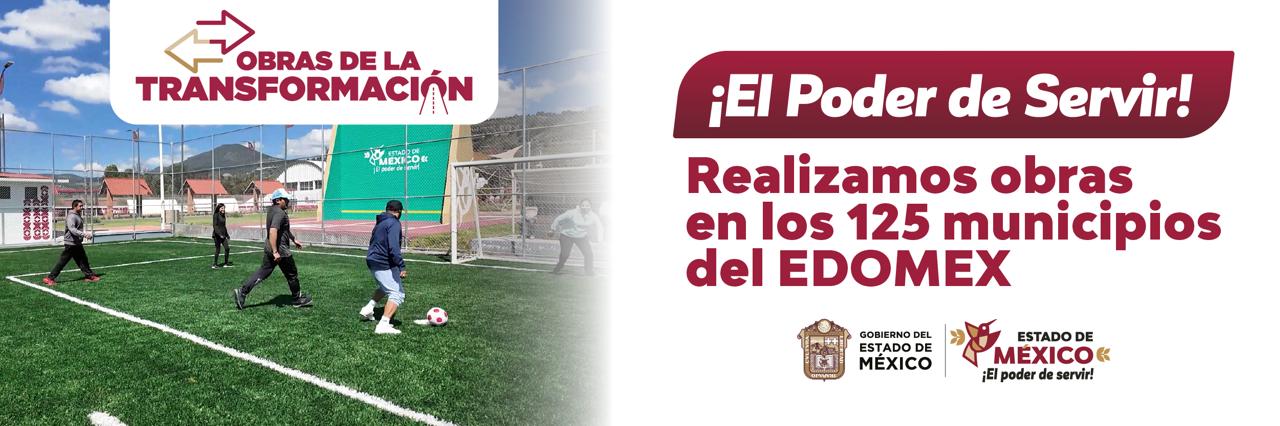Hay diferentes formas de medir el tiempo: algunos lo medimos con base en el ciclo escolar; otros lo miden por estaciones: primavera, otoño, invierno, verano; hay quienes incluso lo miden por bimestres, semestres o trimestres. Algo que sin duda sede comúnmente es que en el campo y en la ciudad se mide el tiempo de diferente manera. Hablando en concreto de la Ciudad de México, también medimos un año en dos momentos: temporada de lluvias y temporada de secas. La primera se caracteriza por más tráfico, encharcamientos, aumento de baches, coladeras rotas, gran humedad en el transporte público y más incomodidades. En años “normales” tenemos lluvias “de tarde” desde abril o mayo hasta septiembre u octubre. Estas lluvias han marcado nuestra historia en la gran capital. Y mientras para los que vivimos en la zona urbana de la CDMX la temporada de lluvias puede llegar a ser molesta y generar caos, en el campo es vital. Sobre todo cuando la medición del tiempo depende de las lluvias, la planeación de siembra y cosecha depende de un -casi perfecto- cruce entre estaciones y lluvias. Y así, en esa medición se encuentra el ciclo del maíz.
Según la región del país cambia el inicio de la siembra del maíz. En el valle central, comienza en marzo o abril de cada año, para que la cosecha de elote sea en agosto o septiembre y la de la mazorca en diciembre o enero.
Es un proceso milenario que se repite año con año, por eso se le llama “ciclo”. Cada cosecha de las mazorcas, los campesinos escogen el mejor grano que guardarán y sembrarán el siguiente año. Este es finamente seleccionado entre las mejores, más frondosas y rendidoras mazorcas de la cosecha. Normalmente se elige la parte central mientras que los costados se descartan.
El ciclo del maíz tiene especial importancia en un país como México, donde cerca del 80% de las tierras son de temporal; es decir, están necesariamente ligadas a la lluvia.
Pueblos y comunidades enteras dependen anualmente de su cosecha. Las tortillas, tlacoyos, y tostadas que comeremos; los elotes cacahuacintles con esos granos jugosos y lechosos- destinados al autoconsumo y a la venta dependen completamente de las buenas o malas lluvias que tengamos. Esto cobra aún más relevancia cuando conocemos el dato de que el 60% del territorio de la CDMX es territorio rural y una gran parte se utiliza para la siembra de la milpa.
Con esta idea en la cabeza, las temporalidades y las “incómodas lluvias” de la urbe cobran otra dimensión. Este año, como el anterior, las lluvias han sido irregulares y han comenzado a destiempo, lo cual implica que algunas siembras de marzo ya se perdieron por falta de lluvia y otras crecerán menos de la media por carencia de agua en su momento debido.
Es tan necesaria la lluvia para más de la mitad del territorio de nuestra ciudad, que en el campo existen diversas creencias para atraerla, heredara desde generaciones atrás, los campesinos de hoy en día aún conservan conocimientos milenarios para saber si las lluvias se acercan o tardan: por ejemplo a través de las nubes. La incorporación de la necesidad de ciclos de lluvia medianamente regulares la Ciudad de México atraviesa por el conomiento de causa: la zona urbana tiene que saber qué gran parte de nuestra autosuficiencia depende en absoluto de las -benditas lluvias-, y atraviesa también por retejer vínculos entre campo-ciudad abandonados y cada vez más distanciados, debemos saber que el suelo de conservación no solo nos brinda beneficios agrícolas sino que también nos brinda servicios ambientales -cómo como recarga de mantos acuíferos, recarga de oxígeno y más- vitales para nuestra sobreviviencia.
Así que si tal solo volteamos a ver al sur de la ciudad en un mapa tan sencillo como de Google maps, deberíamos decir al unísono:
¡Qué no pare de llover!