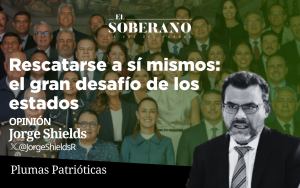México es un país con el mapa económico mal dibujado. Las cifras del INEGI muestran un dato que debería estremecer a cualquier responsable de la política pública: en 2023, dos tercios de toda la nueva riqueza generada en México se concentró en solo once entidades del país. En promedio, una empresa establecida en esos polos produce cinco veces más valor agregado que una ubicada en el resto del país. Lo que parece un dato técnico es, en realidad, un grave desigualdad en la capacidad de producir con efectos políticos delicados. El territorio mexicano produce como si tuviera dos países adentro, uno exportador y otro sobreviviente.
Esa desigualdad es una arquitectura. La política industrial, la inversión pública y los incentivos fiscales se distribuyen con una lógica de concentración: los estados que más producen reciben más infraestructura, y los que menos producen —precisamente por carecer de ella— quedan atrapados. En el tercer trimestre de 2024, Chihuahua por sí sola explicó 14.5 % de las exportaciones estatales; si se suman Nuevo León, Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro, el grupo supera 60 %. En el sur y el altiplano, donde habita la tercera parte de la población, las exportaciones apenas rebasan 7 %. El modelo se retroalimenta: productividad donde hay conectividad y crédito, dependencia donde solo llega el gasto corriente.
En los territorios más dinámicos, las cadenas industriales funcionan como ecosistemas: una planta automotriz o de dispositivos médicos genera decenas de proveedores, servicios financieros y empleos técnicos. En los más rezagados, las actividades dominantes —comercio al menudeo, agricultura y ganadería de baja escala, burocracia local— operan sin encadenamientos, por lo que difícilmente elevan la productividad total de los factores. La economía crece, pero no se distribuye. Sin industria, no hay demanda de innovación; sin innovación, los salarios reales no crecen. Por eso, la desigualdad no solo se mide en pesos, sino en la distancia entre producir y vivir: hay regiones que producen mucho y viven mejor porque cada hora de trabajo se multiplica en cadenas consolidadas; otras producen poco y sobreviven de transferencias que no crean capacidad productiva. Esa brecha no es social, cultural, ambiental ni geográfica, es estructural: el lugar donde naces define cuántas veces tu trabajo genera valor.
La discusión nacional sigue atrapada en la aritmética presupuestal. Se debate cuánto se gasta y de donde se recauda, pero no qué se produce. Pero un presupuesto no crea desarrollo si no está anclado en la realidad productiva del territorio. Por eso, más que hablar de vocaciones, debemos hablar de aptitudes territoriales: la capacidad medible que tiene un territorio para transformar sus recursos en valor, según su densidad empresarial, su escalabilidad y sus brechas tecnológicas. Este enfoque, que podríamos llamar metodología de inteligencia territorial, no parte de percepciones, sino de datos: los censos económicos, el SCIAN, los registros de unidades productivas (DENUE), los costos logísticos y las distancias a mercados. A partir de ello se construyen tres mapas:
- Densidad: cuántas actividades existen realmente en un territorio y con qué encadenamientos.
- Escalabilidad: cuántas de ellas pueden crecer si se conectan a mercados o innovación.
- Brechas: qué hace falta —crédito, transporte, energía, talento— para convertir actividad en industria. Con estos insumos, el desarrollo deja de ser intuición para convertirse en proyecto verificable.
A esa metodología debe acompañarla lo que llamo infraestructura intencional: inversiones que no solo conectan puntos, sino que cumplen una función económica y social concreta. No toda carretera impulsa el desarrollo; solo aquella que une una zona agroindustrial con un puerto o un mercado donde la gente puede trabajar. La infraestructura intencional tiene nombre y apellido: sirve a una cadena, a una comunidad, a una región. No se diseña en gabinete: se diseña en diálogo con la economía real.
Esa visión también requiere nuevos modelos de financiamiento. Las entidades federativas deben construir alianzas que combinen recursos públicos y privados bajo esquemas inteligentes que vinculen rentabilidad con impacto local. No se trata de repetir viejos esquemas de obra pública, sino de crear infraestructura con propósito, donde el riesgo y el beneficio se compartan al servicio del desarrollo territorial.
El cuarto elemento es político. No basta con medir, planear e invertir; hay que gobernar el desarrollo con legitimidad. A eso lo llamo gobernanza ciudadana del desarrollo: una forma de conducción territorial donde los datos se convierten en conversación con la gente. En lugar de inaugurar obras, los gobiernos deben mostrar cómo cada peso público se traduce en oportunidades productivas locales. Esa transparencia genera confianza, y la confianza, estabilidad. En los próximos meses veremos candidatos, planes y promesas; la verdadera diferencia no estará en el discurso, sino en quién logre construir esa nueva relación entre pueblo y productividad.
La planeación territorial basada en datos no sustituye la política: la ordena y la vuelve responsable. Ninguna nación que concentra dos tercios de su PIB en once estados puede pedirse a sí misma cohesión democrática sin ofrecer a los restantes —y a sus municipios— un camino verificable para producir riqueza. La estabilidad política nace donde hay empleo formal, empresas que crecen y gobiernos que coordinan, no donde se administra la insuficiencia.
México necesita decisión: transformar los datos en destino. Porque mientras el presupuesto siga viajando por autopistas que terminan en los mismos lugares, seguiremos siendo un país de archipiélagos.